Sé que no es el género literario más apasionante, pero es uno de los que me tocan más de cerca, porque en el día a día me encuentro con auténticos horrores en forma de receta y con otros que son auténticas maravillas. Todos, los unos y los otros, construidos a partir de una lista de ingredientes, otra de procedimientos y, si hay suerte, de un párrafo o dos de introducción.
Una receta de cocina es -puede ser- una de las formas más efectivas de contar una realidad, un lugar, una cultura. Porque una receta es todo lo que cuenta, todo lo que está escrito en ella, pero es también y sobre todo aquello que lo que está sobre el papel cuenta sobre lo que no está.
Una receta es -puede ser- un ejemplo perfecto de elipsis; una manera de explicar algo sin mencionarlo. Una receta es -puede ser- una manera de trazar una línea temporal, de organizar sucesos y de exponer una forma de ver el mundo. Es, en cualquier caso, una herramienta realmente poderosa.
De dónde nace una receta
Los platos no aparecen en un momento concreto sino que evolucionan, vienen de cosas anteriores. Incluso los platos de autor, los que tienen una firma, un momento y un lugar detrás vienen, en realidad, de mucho más atrás. Son hijos de una historia, del bagaje y la intención de quien los escribe, de lo que esa persona conoce y de lo que desconoce.
Aunque esta realidad es mucho más evidente en la cocina tradicional que, aunque hablemos poco de ella, es el 99% largo de la cocina. Un plato es la concreción en un momento puntual de una línea evolutiva que no sabemos dónde nace ni podemos imaginar hacia dónde va.
Desde ese punto de vista, una receta es, en realidad, un accidente; una trampa, un lazo que se le pone al cuello a un animal y que detiene su movimiento. Aquella línea de evolución se ve, de pronto, interrumpida porque alguien la documenta y, de esa manera, la fosiliza. Desde ese momento, el plato ya no es como es sino que pasa a ser como lo contaron.
Una receta es una foto fija de un movimiento. Una foto que, si tiene cierto éxito, puede detenerlo para siempre. Una foto que documenta un presente con el riesgo de eliminar todos sus futuros posibles.
Esa receta que pasa a un libro, a un restaurante, a un programa de televisión y empieza a ser replicada se convierte, en cierto modo, en un fósil. Un fósil que puede ser interesante -la mayoría lo son- pero que es muy posible que haya dejado de crecer para siempre. A partir de ahí, como una pieza de museo, se observa, se disecciona, trata de explicarse. Pero ya no cambia.
De hecho, cuanto más fundamentalistas somos con una receta, más la estamos matando; más estamos eliminando su potencial, olvidando que es fruto de un proceso de construcción a lo largo del tiempo y capando cualquier construcción futura alrededor de ella. Cuando la tratamos así, deja de ser relevante para la cultura actual y se convierte en un vestigio de una época que ya pasó.
Si caemos en esa carrera hacia el absurdo, estableciendo ingrediente, empeñándonos en hacerlos cada vez más precisos, más acotados, más inamovibles, estamos encerrando el artefacto cultural que es una receta en una urna de la que nunca más volverá a salir.
Piensa, por ejemplo, en la paella. Si hay una receta canónica en nuestro imaginario, seguramente es esa. Y lo es porque nos han grabado a fuego que tenga que serlo.
Si revisas libros de hace 60 años, de hace 100, quizás de antes, encontrarás que la paella no era así. No siempre, al menos. No seguía esas reglas en absoluto. Aceptaba variantes, otros ingredientes y otras técnicas. Ya no. En algún momento alguien decidió que sólo podía ser de una manera. Entonces cristalizó y a partir de ahí no se puede tocar sin que eso provoque reacciones.
Y eso, que está muy bien a la hora de fijar un estándar y que nos ha dado un plato fantástico y particularmente reconocible, nos ha privado, seguramente, de toda una serie de variantes que, canónicas o no, ya nunca veremos.
No es algo único de la paella. Ocurre con todas esas recetas que se convierten en símbolos. Cualquier que escriba sobre cocina lo sabe. Cada vez que subo una foto de un caldo gallego o de una empanada a mis redes sociales alguien me explica qué está mal en ellos y por qué esos, en realidad, no son ni una empanada ni un caldo. Da igual que estén documentados, que te los haya servido alguien con al menos la misma autoridad que quien te replica. Da igual que lleves años trabajando sobre esos platos, los hayas encontrado en fuentes históricas y puedas documentar su evolución: en la cabeza de esa persona aquello no es un caldo o una empanada porque no se parece al que está metido en una hornacina bien cerrada dentro de su cabeza, así que nada, no puede ser. Da igual cómo te pongas.
Y es así como la empanada, o el caldo, con literalmente cientos de variantes documentadas, se va viendo confinada en un imaginario cada vez más estrecho que la va limitando hasta convertirla en poco más que una icono, en algo fácilmente replicable y reconocible, pero que ha perdido gran parte de su riqueza en el camino hacia convertirse en un símbolo.
Esto ocurre porque en algún momento imaginamos un pasado y decidimos que era el único posible. Y en ese pasado, las recetas son también unívocas. En muchos casos, incluso, hemos necesitado construirles un imaginario mítico, porque por lo visto su valor no era suficiente. Ya sabes, lo de un rey que entra en un bar e inventa la tapa, una reina que va a Nápoles y logra que inventen un tipo de pizza, unos soldados que andan por Navarra y se sacan de la manga la tortilla de patatas, porque eso de mezclar patatas y huevos no se le había ocurrido a nadie en los 300 años anteriores, parece. Historias indemostrables, pero que legitiman la fosilización ¿Cómo vas a tocar eso, si lo inventó un rey?
Son historias que uno oye en tours turísticos, que se encuentra una y otra vez por internet, en folletos y que acaban, a veces, en los pliegos de denominaciones de origen e indicaciones geográficas; historias que renuncian a los orígenes reales del plato y construyen una realidad alternativa que dignifica, en teoría, los orígenes humildes y desconocidos de ese plato que por lo visto deja así de ser bastardo. Como si hubiera algo que dignificar en ellos. Como si empeñarse en dignificarlos no demostrase toda una serie de prejuicios bastante más dañinos que cualquier cambio en cualquier plato.
Cómo se construye una receta
Cuando esto ocurre, el plato ha pasado a ser, en buena medida, una receta, unas normas establecidas. Ya no es tanto algo vivo como una fórmula en un papel.
Pero eso es algo reciente. Lo hemos abrazado sin cuestionárnoslo, aunque sea un fenómeno que no lleva tanto con nosotros. Las recetas nunca nacieron así en la cocina popular e incluso, en la cocina culta, tendían a ser mucho más genéricas y más vagas.
La obsesión con la codificación sistemática llega con Auguste Escoffier y sus discípulos. Y su eclosión reciente es una réplica de formas de trabajar de los restaurantes y de programas de televisión que no se cuestiona lo que está haciendo.
Porque una receta es una herramienta utilísima cuando uno quiere estandarizar, como ocurre en un restaurante. Pero al mismo tiempo, es la negación de la evolución de ese plato y lo opuesto a la creatividad, si no se matiza de alguna manera.
Y es también, me atrevería a decir, la forma de asegurarse de que no hace falta haber entendido nada para prepararla. Es la renuncia a comprender los cómos y los por qués. Porque una receta es una sucesión de consecuencias lógicas y hay dos formas de abordarla: seguir las instrucciones sin pararse a pensar o entender qué estás haciendo y por qué es lógico hacerlo así.
La cocina no académica no funcionó nunca de ese modo. Convertirla en una simple fórmula es pervertirla, no entender su origen. Porque la cocina, y con ella los platos y las recetas, es algo vivo. No es un cajón de sastre en el que vale todo, pero sí que es un artefacto que se empapa de su entorno, que crece, que muta; una realidad ajena a competiciones. No es un reto, un concurso o un ejercicio de memorística: es cocina.
Por eso cuando hablamos de cocina popular, hasta la indicación más precisa es simplemente una indicación, una señal de la dirección del camino que conviene seguir. Es una manera de explicar un cierto sentido, un modo de contener una lógica interna que es imprescindible entender para cocinarla. O para ponerla por escrito.
Por eso, quien escribe una receta no sólo cuenta un plato, sino que trata de contar un contexto a través de él. La receta es, desde ese punto de vista, como una partitura, algo que, si está bien explicado, luego cada director hará suyo sin que deje de ser fiel a la intención original, entendiendo de dónde viene y por qué es como es.
Ese tipo de frases que has oído tantas veces, “la verdadera carbonara es…”, “el cocido de verdad se hace…” no son más que quimeras, fruto de la realidad de un momento en el que nos estamos obsesionando por algo que lo único que hace es empobrecer la cocina y limitar el acercamiento intuitivo de quien se acerca a ella tratando de entender lo que hace.
La “verdadera carbonara” es así porque alguien decidió en algún momento poner por escrito bajo un nombre una de las muchas versiones existentes de platos de una misma familia y porque esa receta tuvo éxito. Antes no era así y después no habría sido así si no la hubiésemos detenido en seco. O sí. O no sólo. Nunca lo sabremos.
La verdadera carbonara, como cualquier otro plato, es una relación lógica entre ingredientes, es el conocimiento de los procesos, de las combinaciones de sabores y de las técnicas; es un modo de pensar las materias primas que tiene sentido dentro de una cultura gastronómica concreta; es una forma de combinar productos y procesos dentro de una cultura culinaria determinada. Y eso -ahí está la gracia- puede plasmarse de cien manera posibles.
Es por eso por lo que hay versiones heterodoxas de la carbonara que funcionan y otras, aparentemente más fieles, que no dejan de ser un esperpento, una réplica vacía, la demostración de que no se ha entendido nada.
¿Por qué no es interesante la nata en una carbonara, entonces, si todo vale? Porque no todo vale y si has entendido eso, en realidad no has entendido gran cosa. Y mira que llevamos párrafos. No es interesante porque es un atajo, porque es una forma de llegar a un resultado similar al que buscabas (una cierta cremosidad) arriesgando menos. Y en ese sentido no estaría mal, necesariamente, pero es que con ella arrasas matices, uniformizas, suavizas y, sí, llegas a un resultado cremoso, pero pierdes todo lo demás.
Lo mismo ocurre con el guanciale del mismo plato, con la pasta seca, con la pimienta, con el huevo, con la decisión de usar solamente yemas o emplear huevos enteros. Son cualquier cosa menos una casualidad o un capricho.
Llevo cinco años persiguiendo la receta de la empanada gallega, sobre la que estoy escribiendo un libro que espero haber terminado en pocos meses. Cinco años para darme cuenta de que esa receta no existe. Lo que hay son líneas maestras, modos de relacionarse con los productos, una lógica que tiene que ver con una manera de ver el mundo. Con los mismos ingredientes, cualquier otra cultura habría desarrollado un plato completamente diferente. Porque la empanada, como la carbonara, no es una verdad universal. Es un proceso evolutivo, es una manera de uso. Es un estado mental, es una forma de enfrentarse a la realidad.
Esa es la clave. Y eso es lo que debe incluir, de alguna manera, una receta. El otro enfoque, el inamovible, es en realidad una competición rancia, el esfuerzo de quien entiende la cocina como un más difícil todavía. Piénsalo: si no estableces reglas muy precisas, no puede haber un concurso que puedas ganar. Y eso, en determinada concepción de la cocina, no puede ser. Porque todo tiene que ser una competición y un reto que solamente unos pocos elegidos podrán dominar.
Eso, que no tiene nada que ver con la permanente búsqueda de la mejora de la cocina basada en la tradición zen -que busca más el autoconocimiento que la exhibición. Quien lo ve de otra manera no ha entendido demasiado, me temo- sino con la permanente demostración de habilidad que nace de una cultura basada en sacársela en público para pasmo de los presentes carece de cualquier interés.
Cocinar de esa manera no es cocinar para que esté rico, no es cocinar para que tenga sentido: es cocinar para dejar con la boca abierta. Sé que es cosa mía, pero es que a mí esto del circo siempre me ha dejado frío y los esfuerzos demostrativos tienden a parecerme un coñazo y una señal evidente de inseguridad; una reafirmación bastante infantil.
Esa forma de entender la cocina como un reto permanente es la negación de la cultura gastronómica, es la espectacularización de un hecho relevante, es el empeño en quitarle todo el sentido para convertirla en un ejercicio gimnástico. Es un alarde de vanidad y de exhibicionismo tan interesante, quizás, como estallarse los nudillos más fuerte que nadie.
La cocina, en realidad, es otra cosa.
Cómo se escribe una receta
Una receta empieza a escribirse entendiendo su contexto, tratando de ver de dónde viene y por qué las cosas se hacen como se hacen en ella. Es básico que quien la escribe tenga esto claro y sería ideal que fuese capaz de hacérselo ver, al menos en parte, a quien la lee.
Al mismo tiempo, una receta tiene que ser consciente de su doble realidad: es una explicación, una ventana al mundo, un altavoz. Pero es también un corsé, un tarro de formol. Es, de alguna manera, un mal necesario. Y no debería dejar nunca de ser consciente de ello, porque esa es la única manera en la que puede minimizar sus daños colaterales, de que se esfuerce por dejar puertas abiertas y vías de escape; de que huya de absolutos y justifique sus decisiones.
Una receta está estandarizando, pero está explicando un mundo al mismo tiempo. Esta última parte debería, siempre, pesar más. Y si no es así, es mejor dejar de escribir.
Una receta es un ejercicio de lógica interna y de sentido común. Debería haber siempre una explicación para cada paso y no debería haber dos pasos si el mismo resultado puede lograrse con uno. Olvídate de aquello de “la mejor receta es la que te gusta más” porque, en realidad, la mejor receta es la que está mejor hecha, la que no tiene atajos ni trampas, la que sabe hacia dónde va y cómo llegar allí; la que entiende los ingredientes, las técnicas, el orden de los procesos y su lógica. Y lo ideal es que, además de eso, el resultado guste. Por eso escribir una receta es algo tan complicado.
Si en una receta que tradicionalmente usa huevos enteros decides utilizar solamente yemas estás cambiando, además del sabor y del aspecto final, la textura del conjunto, la temperatura de cuajado, el modo en el que ese huevo interactúa con otros ingredientes, los tiempos de cocción. Puedes hacerlo, claro. En algunos casos, probablemente, debes hacerlo. Pero es esencial que lo hagas por un motivo y que seas capaz de transmitirle la razón de ese cambio a quien vaya a leerte. Una receta es un contenedor de posibilidades, pero es un contenedor de posibilidades lógicas o se convierte en un despropósito.
Y aún en ese caso, aún teniendo bien claro por qué lo haces, deberías tener en cuenta que si haces un cambio de ese estilo -un tipo de cambio que por lo general se hace a procesos/técnicas/ingredientes más costosos, más delicados, más difíciles de controlar/más resultones- estás cambiando la lógica interna del plato, que seguramente tiene un origen humilde en el que todos esos alardes carecen de sentido. Estás convirtiéndolo en otra cosas y ese es un paso que debería darse con prudencia y por motivos consistentes.
Una vez que tienes todo esto claro, solamente queda por establecer una forma más o menos elegante de exponer lo que no deja de ser una fórmula que, como tal, tiende a ser tediosa. Si consigues que la receta funcione, sea fácil de leer y esté cargada con todos esos contenidos, el trabajo está hecho.
Soy de los que creen que una receta, un plato, un sabor, una forma de cocinar, pueden explicar muchas cosas. Y defiendo, al mismo tiempo, que la gastronomía es, fundamentalmente, un hecho cultural escrito. Por eso creo que una receta o un libro de cocina son algo tremendamente delicado y terriblemente complejo. Hoy se publican quizás más libros de cocina que nunca y, aún así, el porcentaje de trabajos capaces de ser útiles, prácticos, didácticos, entretenidos y bellos es ínfimo. Y eso es algo que me hace pensar y que, en cierta manera, me preocupa.
A pesar de ello soy un optimista y creo que, en el medio de todo eso, hay auténticas maravillas, gente capaz de reflejar un universo propio en 150 o 200 páginas, autores que tienen el don de abrirnos una ventana a un mundo, a una cultura, a un lugar o a otro tiempo a través de platos, recetas o reflexiones alrededor de una manera de entender la cocina. Son una minoría, pero si para que ellos existan son necesarios todos los demás, esos de los que nos habremos olvidado dentro de diez años, bienvenidos sean todos.
Hoy me he ido un poco por las ramas alrededor de un tema que no es el habitual aquí y que quizás no sea interesante, en principio, para muchos de los que me leéis. Así que, si has llegado hasta este párrafo, gracias, aún más que otras veces, por seguir ahí una semana más.
Algunos enlaces
Si te has movido en coche por Galicia es muy posible que hayas pasado por el puente de Rande, que cruza la ría de Vigo. Está construido en uno de esos lugares que parecen tener un imán para los acontecimientos improbables, un lugar en el que tuvo lugar una de las grandes batallas navales de la historia de las costas españolas, que aparece en una novela de Jules Verne y que fue atacado por Sin Francis Drake.
En poco más de 300 metros alrededor del puente se acumulan ruinas de castillos, antiguas fábricas, historias de nazis, leyendas sobre tesoros hundidos y todo un etcétera que recoge en su blog Francisco Torres Goberna. Quizás las recuerdes la próxima vez que vayas a Vigo por la autopista.
Lo que he leído
Volvía estos días sobre la figura de la cocinera Toñi Vicente y su influencia decisiva en la cocina gallega contemporánea. Es una pena que su libro no se editase mucho antes y que cuando apareció, en 2021, pasara prácticamente desapercibido, porque es un documento valiosísimo de la cocina de una época de transición y porque, pese a todo, a esta cocinera le debemos mucho más de lo que suele reconocerse.
Lo que he visto
Todo a la Vez en Todas Partes no me gustó. Es un estilo que me supera, al que quizás no le he pillado el punto aún. Aún así, me parece interesante que haya arrasado en los Oscars. Pone sobre la mesa toda una serie de cuestiones respecto a estructura, formas de producción, diversidad y un largo etcétera que está bien que estén ahí encima. Que a mí el tema de los multiversos, los metaversos y los universos paralelos me aburra, cosa que me pasa al menos desde El Día de la Marmota, es una cuestión mía y la película no tiene la culpa, la pobre.
Probablemente me apena que este éxito implique que otras producciones hayan pasado sin pena ni gloria, pero quizás tengamos que asumir el final de una época también en esto. Y, si ese es el caso, tampoco pasará nada.
Lo que he escuchado
Si no lo has hecho aún, necesitas ver a Cate Blanchett bailando en The Girl is Crying in Her Latte, de The Sparks.
No se prácticamente nada de Jazz, que no está entre los géneros que más escucho. Y aún así, hay algunas grabaciones a las que vuelvo de vez en cuando y que me ayudan a concentrarme.
Me ocurre con Miles Davis, sobre todo, pero también con Chet Baker, con Pat Metheny. Y con John Coltrane. Suelo escuchar más sus discos más populares, sobre todo A Love Supreme, pero Afro Blue tiene también la capacidad de conseguir que desconecte de casi cualquier otra cosa.
¿Phil Collins tocando Paranoid con Black Sabbath? Adelante.




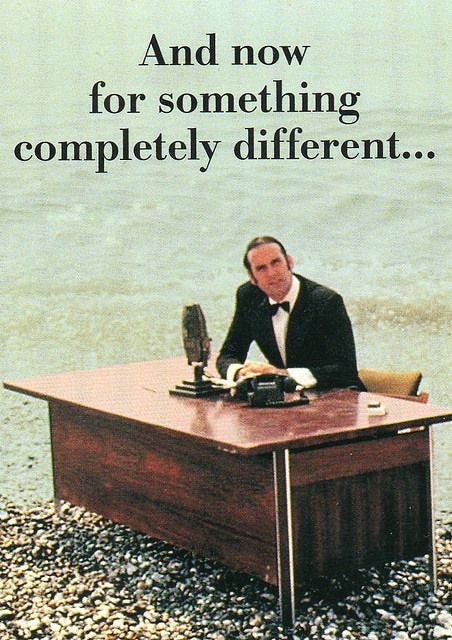
Decía Antón Reixa en su libro Transporte de superficie algo así como "a empanada é de cebola, o resto é condimento" y creo que este aforismo es el más acertado que he leído acerca de las empanadas aún siendo erróneo.
Como siempre haciéndome reflexionar.
Antes lo decía de vez en cuando. Últimamente es raro el día en que no lo digo: El mapa no es el territorio. Hoy no te robo a ti la frase. Se la escuché a Daniel Jordá.
... y pienso en la cantidad de veces que le escuchaba a mi madre, de crío, decir: "A ver si saco esta receta"; que para ella era el método natural, pues habiendo sido, desde niña, costurera, lo de "sacar patrones" era su inercia. Aun hoy lo dice de vez en cuando, y comprendo este impulso de comprensión, y le digo que no se preocupe, que se la imprimo y se la llevo.