Durante una temporada mis abuelos tuvieron una jaula con un par de conejos en el balcón.
No era lo habitual. Éramos una familia urbana, pero supongo que alguien se los regaló, que les pareció una buena idea, que los vieron en el mercado o qué sé yo.
Con mis abuelos y mi tía pequeña en Corrubedo, calculo que hacia 1980. Recuerdo hasta lo que comimos aquel día.
La cuestión es que aquel invierno mi hermana se encariñó con uno de aquellos conejos. Creo que lo bautizó como Copito de Nieve. Y que cada vez que volvíamos a casa de los abuelos se iba al balcón a darle zanahorias.
Un domingo llegamos, como casi siempre, a la hora del aperitivo. La casa olía especialmente bien. Había algo de laurel, aceite pochando verduras, ajo, quizás pimienta en el aire. La cocina estaba cerca de la entrada, así que ya desde el descansillo solías poder adivinar el guiso que se preparaba.
Mi hermana fue al balcón. Copito de Nieve y su compañero no estaban en la jaula. “Hoy comemos arroz con pollo”, dijo la abuela desde la cocina.
“¿Y Copito?”, preguntó mi hermana. “Se habrá caído por el balcón. No sé. Esta mañana no lo encontramos ¿Qué tal en el colegio esta semana?”.
Nos sentamos a la mesa. “A mí no me gusta este pollo”, dijo mi hermana llorando. “Pues es pollo como el de siempre. Anda, come”, replicó la abuela. “No, no es como el de siempre”.
Creo que Laura sigue, 35 años después, sin comer conejo.
Mi relación con la cocina viene, fundamentalmente, de mis abuelos paternos. Para lo bueno y para lo malo.
Cuando nací, ellos rondaban los 46 años. Mi tía más joven tenía apenas 5 y mi abuelo fue, además, mi padrino. Así que la relación que tuvimos no fue la que se suele establecer con unos abuelos sino algo más parecido a la que se tendría con unos segundos padres que viven en otra ciudad a la que vuelves con frecuencia.
Yo por entonces vivía con mis padres en Vigo, a unos 90 kilómetros de Santiago, de donde es mi familia y donde estaban mis abuelos. Pasaba con ellos muchos fines de semana hasta que con 8 años nos mudamos a la ciudad. Pasaba también todos los veranos, desde San Juan hasta finales de julio. Tanto los abuelos maternos como los otros -con los que también tuve una relación estupenda, aunque el texto hoy no se centre en ellos- tenían casa en Boiro. Pasaba julio con unos y luego, el día 30, me cambiaba a la otra casa, a unos 400 metros. De la Casa Amarilla a la Casa Verde. Les llamé así por el color de las ventanas y así quedó. Ser el nieto mayor me permitió ponerle nombre a algunas cosas.
Allí, en la ría, aprendí a hacer pesca submarina, con mi abuelo, que por aquella época aún no tenía 60 años y estaba en una forma estupenda, y con mis tíos. Y allí me tuve que enfrentar, por primera vez, a matar un pescado de un cierto tamaño. No a darle un arponazo desde lejos, que es una cosa bastante fría porque no hay contacto. Aprietas un gatillo y unos metros más allá un pez es capturado. Hablo de lo que pasa luego, ya en el barco, cuando tuve que aprender desnucarlos mientras agonizaban para evitarles sufrimientos y, a nosotros, un follón en la cubierta. A meter los dedos en sus agallas y tirar fuerte hacia atrás mientras notaba cómo intentaba aún respirar y su columna se quebraba.
Y a abrirles luego el abdomen con un cuchillo, con cuidado de no rasgar las tripas, y vaciar su interior con las manos. Nada excepcional para cualquier que pesque habitualmente, pero sí para un chaval de ciudad de apenas 11 años que lo hace por primera vez.
Con mi abuelo aprendí, y es algo que sigo haciendo hoy, que en el plato no se deja nada que sea comestible. Si vas a querer menos, te sirves menos, pero la comida no se tira. Y se prueba todo. Aquellos fritos de coliflor que tanto le gustaban a mi abuelo, que era un gran aficionado a los sesos, no eran, en realidad, coliflor rebozada, como el arroz con pollo de mi hermana no era arroz con pollo, pero si llegaban a la mesa los probabas. Y si los probabas, te terminabas lo que tuvieras en el plato.
Eso me acostumbró, imagino, a comer de todo. A probar las cosas más apetecibles o las más exóticas, pero también las que no me llamaban nada la atención. Así probé la lamprea, las filloas de sangre o el hígado encebollado; quesos que por el olor no me resultaban nada atractivos, riñones, lengua. Y los sesos rebozados que en la cabeza de alguien que no era yo se parecían a la coliflor.
Así, con ellos, salí las primeras veces a restaurantes. A mi abuelo, que había vivido en París y en Roma y que quizás se acostumbró allí a otras cocinas y a entender el restaurante como ocio, le encantaba.
Y así seguimos, desarrollando poco a poco una relación a través de la comida. Si un día las patatas no estaban bien fritas, porque éramos mucho y alguien se había despistado o tenía prisa, te las comías, porque la comida no se tira y porque quien las había cocinado no lo había hecho con mala intención. Pero, de la misma manera, si al día siguiente alguien traía angulas, que no era algo que pasara a diario, pero que ocurrió algunas veces, probabas las angulas.
Con mis abuelos se sumaban, de una manera bastante poco habitual, la curiosidad y el respeto por la comida. Eran gente con una situación acomodada, pero se habían criado en lo más duro de la posguerra, así que imagino que esas dos vertientes se conjugaron para dar forma a esa combinación tan poco previsible: aquí no se tira nada. Aquí se come todo. Si hay algo especial, tú también lo pruebas. Si no te gusta, no repitas y fin del problema.
Él tenía una relación más hedonista con la cocina. Ella, que también la disfrutaba, la tenía más pragmática. Supongo que en eso no fueron una excepción en su época. Con él aprendí a valorar las kokotxas; con ella, a disfrutar los bocados que te encuentras en la cabeza del pescado. Él me enseño a apreciar los guisos de taberna; ella, a limpiar las nécoras con una destreza que todavía conservo.
30 años después, con mi abuelo ya por encima de los 90, seguíamos en las mismas. La última vez que hablé con él por teléfono fue sobre quesos. Escribí un texto sobre aquello. De vez en cuando yo seguía comprándole algunos y esperando su opinión, que no siempre era favorable. No tenía ningún problema en decirlo, porque no era un problema. Lo había probado, había descubierto algo nuevo. Eso era suficiente.
Hablábamos sobre queso, pero no hablábamos sobre queso, en realidad. El queso era, como lo fueron antes los pescados que capturábamos, un pretexto para hablar. Después de años en los que tuvimos algo menos de relación, el queso nos sirvió para retomar esas conversaciones.
Cuando mi abuelo falleció, mi abuela lo había hecho años antes, desapareció una forma de relacionarnos con la gastronomía. Somos una familia grande, pero creo que nadie más heredó esa forma de ver las cosas.
Podría irme por la rama de la nostalgia, decir lo que añoro los aperitivos en el Royal, con su ensaladilla, los guisos de pescado en verano o las conversaciones con el queso como pretexto. Pero no quiero ir por ahí. Lo recuerdo todo con cariño, claro. Son situaciones que no van a volver, pero que me hacen ver muchas cosas relacionadas con la gastronomía tal como las veo.
Me enseñaron a curiosear, a probarlo todo; a hacerme una opinión propia sobre lo que tenía en el plato. Aprendí, quizás sin que ellos quisieran, que no todo es bonito alrededor de lo que comemos, que exige un trabajo, que comer determinadas cosas implica matar a un animal, que la comida no se tira y que hay que estar agradecido siempre a quien cocina para ti, aunque la comida no te haya gustado, aunque ese día, por lo que sea, no haya salido bien.
Aprendí que la cocina puede ser el centro de un día de fiesta. Desde la mañana, cuando llegaban las cosas del mercado mientras los más pequeños desayunábamos en medio del trajín, hasta la tarde dedicada a deshuesar una gallina, a preparar requeixo o a cocinar a fuego lento mientras alguien lavaba grelos, otro pelaba patatas y los demás pululábamos por allí. Eran ellos dos, sus siete hijos, parejas de estos, nietos, algún invitado… siempre había algo que hacer en la cocina.
Aprendí a arrancar un pellizco de una hoja de bacalao salado y comerlo medio a escondidas en un rincón, a hervir la leche y luego colarla para aprovechar la nata y hacer con ella un bizcocho; a preparar las recetas que aparecían en el recetario de mi tatarabuela que todavía conservo.
Descubrí que aquellas fórmulas, las mejores, tenían nombre: el guiso de jarrete de Milucha, las rosquilla de Enriqueta y Angelita, el bizcocho de la abuela Petronila, los pimientos asados de Amparo… Y que se guardaban como un tesoro.
Me enseñaron que la cocina, en una casa, es tan importante como el salón, que los productos valen por lo que son y que la curiosidad es lo que realmente importa. A través de un queso, de unas patatas fritas quizás un poco crudas o de ese golpe de muñeca con el que tuve que matar unos cuantos pescados tanto como de sentarme a la mesa de un restaurante o de ir a la alacena y traer aquel queso que alguien había comprado al pasar por Zamora y del que se cortaba una porción en la sobremesa como quien abre el cofre del tesoro.
Podría decir lo mucho que echo todo eso de menos, pero es que sigue aquí.
Gracias por estar ahí una semana más.
Lo que he leído
Estoy con As Malas Mulleres, de Marilar Aleixandre, una escritora a la que admiro mucho y que fue, con este libro, Premio Nacional de Narrativa en 2022. Lo tienes traducido al español, si no te ves capaz con la versión original.
Vale mucho la pena.
Lo que he visto
Después de haber visto la última de Indiana Jones en el cine, entramos en un bucle nostálgico y nos pusimos a ver la saga de nuevo. Las tres que existen en mi universo, quiero decir. Aunque en su momento Indiana Jones y El Templo Maldito fue la que más me gustó -Me compré el cómic y me lo sabía de memoria,tenía la edad perfecta para eso- reconozco que no es la que mejor ha envejecido.
Y, aunque no descubro la pólvora con esto, reconozco también que En Busca del Arca Perdida juega en otra liga. Está esa y luego, muy por debajo, las demás.
Lo que he escuchado
Era el otoño de 1993. Tenía un compañero de instituto que tenía una antena parabólica en casa a través de la que se sintonizaba la MTV. Cada vez que iba a estrenarse un Unplugged nuevo, que por entonces era un formato de moda, nos juntábamos en su casa para verlo. Paul McCartney, Nirvana, The Cure, Seal, Eric Clapton, Queensrÿche, Pearl Jam…
Anna está escuchándolos hoy en la cocina, así que me ha hecho recordar el día que Duran Duran aparecieron en el programa. No hacía ni una década de sus grandes éxitos, pero para mí aquellos señores, que por entonces rondaban los 35 años, pertenecían a una era geológica remota y pasada hace tiempo.
Sin embargo, resultó que no sólo sabían tocar, sino que no se limitaron a vivir de grandes éxitos. Y que Ordinary World estaba bastante bien.
Por aquella época, quizás un par de años más tarde, descubrí cómo la música en español, y en particular la latinoamericana, estaba siendo capaz de fusionar géneros autóctonos con otras músicas que a mí me interesaban mucho más de una manera que me parecía muy interesante cuando era capaz de escapar de los tópicos.
Quizás la primera vez que fui consciente de esto fue con la Milonga del Marinero y el Capitán, de Los Rodríguez. Me gusta esta versión, grabada hace apenas un par de meses, porque me gusta ver cómo hay canciones a las que les van saliendo arrugas que las hacen, como a las personas, más interesantes, frente a esa tendencia a la momificación que se da, tanto en temas como en personas, en tantas bandas que alguna vez fueron algo.



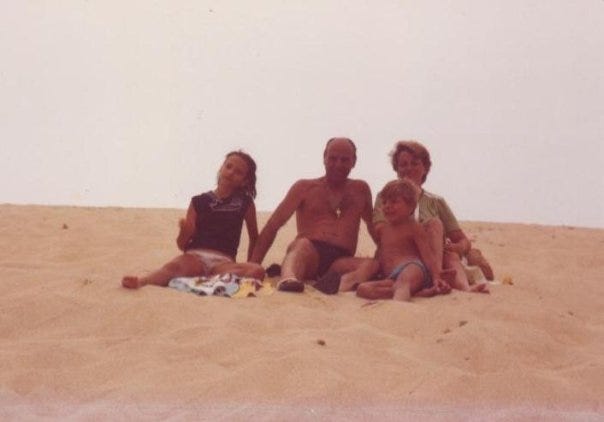
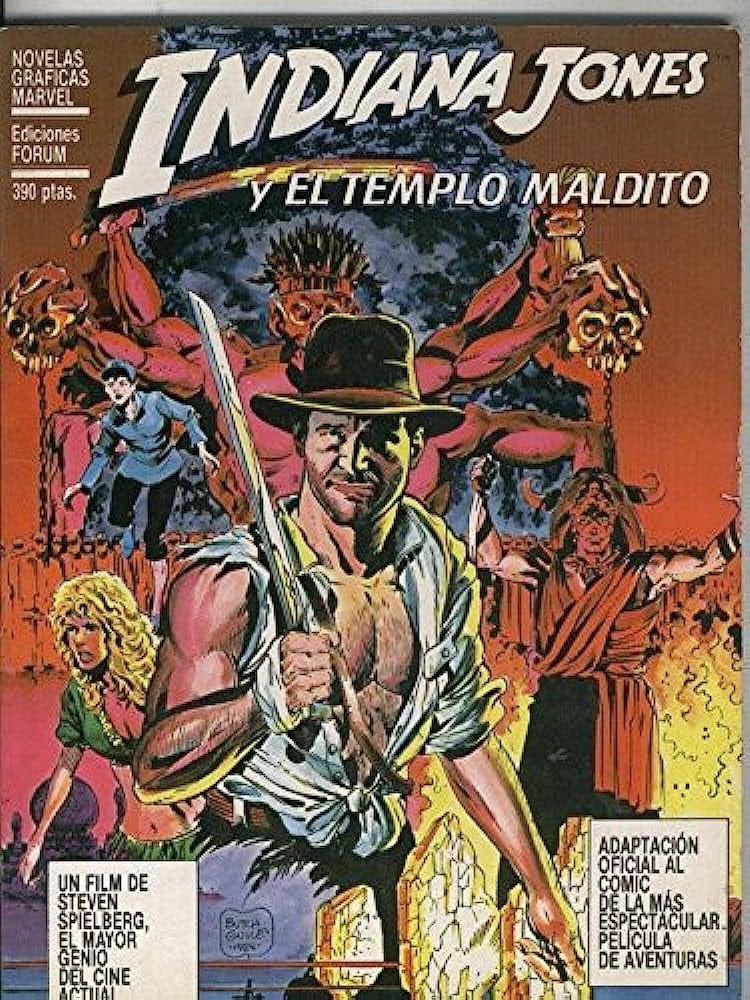
Infancia, herencia, memoria... cosas que importan.
... por ese mismo motivo tardé yo unos 30 años en volver a comer conejo 08-)
Duran-Duran: Hay alguna grabación precaria en Youtube de un concierto suyo en NY, hará un par de décadas, en que parte del concierto era una suerte de homenaje a Kraftwerk. De quedarse ojiplático (8-o
Saludos