Hay algo de perverso en nuestra obsesión por rankings, listados y clasificaciones; una forma de pensar que puede estar bien como complemento, como orientación o como herramienta de visibilidad, pero que tiende a adueñarse de la esfera y a convertirse en la referencia indispensable imponiendo, con eso, una manera de ver el mundo.
Seguramente hay ámbitos en los que estos elementos sean imprescindibles, contextos que tienen sentido por la competición, como el deporte de élite, pero extrapolar esa manera de pensar a otras esferas hace que pierdan, en buena medida, su razón de ser.
Esta semana asistí a la presentación de un libro, Cociñeiras con Talento: Mulleres e Gastronomía en Galicia, de Xavier Castro, un trabajo que huye de manera explícita de ese modo de pensar, que pone el foco en las cocineras anónimas, en los cambios sociales sin nombres y sin líderes. Sin embargo, el breve debate que se produjo luego fue en el sentido opuesto.
Parte del público se quejaba de la escasez -cierta- de mujeres con estrella en la Guía Michelin y en otras similares y de que esto es un problema ¿Es un problema? Sí, es posible, sobre todo si le otorgamos a esa guía o a cualquier otra un papel central, si entendemos el ranking no sólo como necesario sino como una aspiración y como un elemento central del discurso. Si seguimos, en definitiva, pensando en vertical, de arriba a abajo.
¿Es necesario que haya más mujeres mejor posicionadas en esas listas? Sí, creo que sí. Mientras exista una lista que trate de analizar un sector, y sobre todo mientras le otorguemos un papel nuclear, creo que es deseable tender a una paridad más cercana a la realidad.
Ahora bien, no podemos olvidar que esa y otras clasificaciones, con lo que tienen de útiles y de interesantes -que lo tienen- son una forma de medir como otra cualquiera; una forma de medir, además, que valora un cierto tipo de cocinas, lo cual implica excluir otras. Una forma de medir legítima, que aporta datos, pero una forma de medir de las tantas posibles; una, además, que se basa en la gradación, que entiende la gastronomía como una pirámide, como una competición, como un “este más y, por lo tanto, aquel menos”.
¿Hay escritores de tres estrellas y escritores de dos? ¿Hay artistas de primera categoría, de segunda y otros que, quizás, en el futuro, si se adaptan a un canon concreto, ascenderán en la lista? ¿Hay un ranking de las mejores orquestas sinfónicas, ordenadas por continentes y con un premio que haga una distinción por género? ¿Existe una lista de los 50 artesanos que no te puedes perder, clasificados por su nivel de interés? ¿Hay una clasificación de los 100 mejores científicos, con clasificaciones en las que los decimales se deciden, quizás, por la calidez de las instalaciones en las que trabajan?
No, porque por mucho que haya de criticable en esos ámbitos -que sin duda lo hay, no quiero que esto parezca una negación de un sector frente a un abrazo incondicional a los demás- son sectores que no se piensan en esa clave. Por supuesto que hay rivalidades, egos, cachés o jerarquías, pero no giran alrededor de un ranking que los dote de sentido.
En gastronomía los hay, son útiles como una orientación, como una guía para quien se asoma desde fuera, como una herramienta para quien quiere saber más sobre determinados formatos desde dentro. El problema no está tanto en que los haya como en el papel medular que les otorgamos. En la discusión del otro día se hablaba de ocupar los puestos de relevancia en esos rankings, de desplazar a quien ocupa las posiciones de privilegio en los mismos para que sean ocupadas por otras personas.
Me sorprendió que no se cuestionara que ese ranking, en realidad, cualquier ranking, es un síntoma. Me sorprendió que se olvidase -quizás, simplemente, se desconocía- que esos listados nacen desde empresas privadas y, por lo tanto, desde sus intereses, legítimos, pero que no debemos olvidar. No son ONG’s, no son organismos gubernamentales, no son entidades culturales, no son la academia. Tendemos a olvidarlo y a darles la importancia de un Nobel, de un doctorado Honoris Causa o de una medalla al mérito en las bellas artes. Tendemos a olvidar, también, que tienen la importancia que estemos dispuestos a otorgarles.
No se trata tanto de ocupar la punta de la pirámide como de dejar de pensar un sector en piramidal para hacerlo en horizontal. Si piensas en piramidal siempre va a haber alguien con más visibilidad, es decir, mucha gente con muy poca visibilidad en base a unos criterios que alguien decide, que sobrerrepresentan algunas realidades y que dejan, por lo tanto, una parte de la realidad en la sombra.
Si piensas en horizontal, mirando a los lados, no hay necesidad de ser el número uno, el tres o el siete; hay cosas que son interesantes, pero que tienen otras realidades a su lado que pueden ser interesantes también. Desde mi punto de vista no se trata tanto de ocupar la punta de la pirámide como de sacar a esa pirámide del centro, de convertirla en un elemento más, uno de tantos, con su interés, pero también con sus limitaciones. Se trata de dejar de pensar en un ecosistema como una competición, como un examen permanente, como un eterno compararse con los demás, para empezar a pensarlo como una malla, como una suma de realidades que no se pueden equiparar, que es imposible organizar en un listado jerárquico, porque son distintas. Distintas, pero complementarias.
Se trata, como hace Xavier en el libro, de volver la mirada hacia quien nunca formó parte de la pirámide, quizás porque no quiso, probablemente porque no pudo, seguramente porque esa pirámide lo dejaba fuera. Se trata, como hace Lucía Freitas, prologuista del libro, con su proyectos Amas da Terra, de usar esa pirámide como un altavoz y no tanto como una poltrona, de utilizarla para poner el foco en otras realidades que están a los lados y de las que no se suele hablar.
¿Y por qué no se suele hablar de ellas? Es la pregunta del millón. No tengo una respuesta clara, aunque sí algunas intuiciones al respecto: no se habla de ellas porque cuando se codificó todo este sistema eran cuestiones a las que no se les prestaba atención. Y aquí estamos, más de un siglo después, sin cuestionarnos siquiera el marco.
No se habla porque cuando nacieron las guías todo un tipo de cocina apenas tenía categoría gastronómica, no existía desde ese punto de vista. La que existía con mayúsculas, la que valía la pena valorar, clasificar y analizar era un tipo de cocina, una cocina burguesa, hasta cierto punto demostrativa; una cocina de la excepcionalidad. Una cocina de clase que, por lo tanto, excluía a otras cocinas y a otras clases.
Después, décadas después, llegó una democracia cultural que rompía esas barreras, que se cuestionaba los ejes alta/baja cultura, rural/urbano, arte/artesanía, centro/periferia y que, desde ahí, empezó a dar cabida a otras realidades, a la artesanía, a la cultura popular, a las nuevas ramas de lo que por entonces se definió como cultura pop. Continuó habiendo exclusiones y gradaciones, claro, pocos mundillos hay más clasistas que el del arte, las galerías y las exposiciones, por ejemplo, pero al menos comenzaron a abrirse algunas ventanas que dejaban ver lo que hay fuera. Sin embargo, si uno revisa las guías gastronómicas de aquel momento, esa realidad les pasó por encima sin llegar ni a mojarle un poco las tapas.
Y si esto es así, en general, en todo el ámbito de la cultura occidental, en España, donde se dieron unas condiciones muy particulares, ocurre de una manera especialmente intensa. Aquí el interés por la gastronomía llegó, como fenómeno más allá de lo anecdótico, más tarde que en otros países, debido al contexto económico, pero también al ideológico. Y cuando lo hizo con cierta fuerza, ya a finales de los años 60 del pasado siglo y comienzos de los 70, cuando aparece la crítica gastronómica como tal y las guías ganan relevancia, lo hizo, de manera muy mayoritaria, desde una esfera ideológica concreta, claramente conservadora.
Eso creo el contexto, pero también dio forma a los tonos y a las maneras de aproximarse a la realidad, a una forma de abordar el análisis, a una forma de comunicarlo, a un criterio de autoridad. Y ahí seguimos, 60 años después, empeñados en que lo que hay que hacer es seguir comprando ese marco conceptual para ocuparlo en lugar de cuestionarlo y plantear otro más abierto, más plural, mucho más complejo y por lo tanto, desde mi punto de vista, mucho más interesante; un marco en el que la alta cocina tiene cabida, en el que se otorgan premios cuando alguien lo considera necesario, en el que se reconoce la excelencia, la innovación y la creatividad; en el que hay guías que orientan y usuarios que recurren a ellas, pero en el que el campo va mucho más allá, incluye otras cocinas, otras maneras de cocinar, otras motivaciones para hacerlo, otras aportaciones.
Perdemos a diario recetas que ya nadie prepara. Hace unos años, cuando se desarrolló el Corpus de la Cuina Catalana se establecieron unos parámetros para incluir o no platos en él: que la receta estuviera documentada, al menos, desde hace 50 años y que apareciese por lo menos en la carta de tres restaurantes en aquel momento concreto y de ahí en adelante. son parámetros subjetivos, pero ayudan a acotar: si al menos tres restaurantes -que sepamos- sirven esta receta desde hace al menos medio siglo, entonces esta receta empieza a tener carta de naturaleza aquí.
Podemos usar esa fórmula, pero a la inversa, para certificar la muerte, al menos funcional, de algunas recetas: si no aparece en la carta de al menos tres restaurantes al menos en los últimos 50 años, entonces ya no tiene carta de naturaleza cultural aquí y ahora. Fue interesante, pero ya no existe como elemento vivo en nuestra sociedad. Es una pieza de museo, un cadáver que podemos observar y analizar, pero que ya no evoluciona. Una momia en una vitrina. Pienso que es un ejercicio que no se ha hecho aún, pero creo que sería muy revelador llevarlo a cabo. Creo que se nos caerían unas cuantas ideas preconcebidas.
Todo eso, en cualquier caso, como las recetas que mueren con las últimas personas que las tenían en su memoria, como los locales que desaparecen dejando encerradas entre sus paredes la forma de comer en un barrio y en una época, recetarios, técnicas y usos gastronómicos, existe y, sobre todo, deja de existir, al margen de los rankings y de las listas, a la sombra de esa pirámide hacia la que todos miramos constantemente.
Me obsesionan los restaurantes centenarios, porque poco a poco van desapareciendo, la cocina de los barrios, de las casas de comidas que cierran cuando el tipo de población de esas calles se transforma; los usos gastronómicos de los bares, lo que pedimos allí, cómo lo consumimos, cuándo y con quién. Me interesa la cocina que se desarrolla y cambia al ritmo al que cambia la sociedad en la que tiene lugar. Esta semana publicaba en Vinte una pequeña historia centrada en cómo los movimientos migratorios han ido cambiando la cocina gallega en el último medio siglo.
Me interesa cómo la cocina se relaciona con el sector productivo, cómo los cambios que se dan en la artesanía alimentaria afectan a la forma de trabajar en la alta cocina; me interesa cómo integramos influencias foráneas o cómo se ve nuestra cocina -sea la que sea- desde fuera; cómo desaparecen variedades vegetales autóctonas cuando se abandona una aldea, un valle, y cómo nadie, nunca más, va a volver a cocinarlas; cómo la cocina de las casas cambia, cómo lo que mi abuela le daba de cenar a mi madre, lo que mi madre me daba a mi y lo que yo le doy a mi hija, en una misma ciudad, es tan diferente. Y todo eso está más allá de las clasificaciones y casi siempre fuera de las guías.
Me sorprende cómo desde el ámbito cultural se sigue desconfiando de la cocina cuando va más allá del simple hecho de dar de comer. “Cocineros que nos engañan”, decía alguien la otra tarde en la presentación. Probablemente no se atrevería a decir “artistas que nos engañan”, “escritores que nos engañan”. Y, sin embargo, con todas esas reticencias, con todos esos resquemores, con esa antipatía manifiesta tan sintomática, por otro lado, y que tiene también que ver con el sesgo ideológico y de clase -qué poco gusta que se hable de estas cosas y cuánta falta hace, evidentemente- se quiere asaltar esas estructuras de poder, para perpetuarlas, para seguir excluyendo a otros, para quedarse con el foco en lugar de compartirlo. Para que buena parte de la realidad siga en la oscuridad, para que sigamos reforzando una visión competitiva y esencialmente mercantilista de lo que en realidad es un hecho cultural. Para que nada, en definitiva, cambie.
Da igual. El próximo día 28 de noviembre, cuando se presente la nueva Guía Michelin, todos, sus defensores acérrimos y quienes se quejan de las ausencias, volveremos a centrarnos en ella, en quién sí y quién no, en quién queda por encima y quién es excluido; quien sube un peldaño y brilla un poquito más. Mientras tanto, la gastronomía seguirá ahí fuera. Ocurrirá de nuevo en febrero, cuando se presente la Guía Repsol. Y en primavera, cuando la revista Restaurant haga pública su lista 50 Best. Volverá a pasar cuando los World Cheese Awards nos convenzan de que ese queso, que quizás lleva años ahí, a nuestro lado, es el mejor del país o del mundo y se agote porque alguien nos ha dicho que, ahora sí, vale la pena.
Ojalá tengamos guías durante mucho tiempo. Ojalá ayuden a dar visibilidad a proyectos que lo merecen y lo necesitan. Ojalá más premios den voz a más gente, más diversa, con circunstancias diferentes. Ojala, porque si esto ocurre, si hay más, con más enfoques, será una prueba de que hay más interés.
Ojalá también, al mismo tiempo, seamos capaces de entender que hay vida más allá de todo ese entramado, que hay todo un sector ahí fuera del que hay que hablar, que hay que usar y sobre el que tenemos que pensar y escribir al margen de puntuaciones, de listas y de puestos más o menos altos; realidades que se nutren de lo que tienen a los lados y no de lo que tiene debajo. Ojala, porque la gastronomía es mucho más interesante que una puntuación, un ranking o un restaurante al que no puedes dejar de ir (este mes. El mes que viene ya será otro).
Gracias por seguir ahí una semana más.
Algunos enlaces
Esta semana he buceado un poco en el catálogo de Tabletimes, que si se caracteriza por algo es, precisamente, por mirar un poco más allá y explorar todo lo que hay a los lados de esa pirámide.
Atención también a su newsletter: Las Cartas de Tabletimes.
Lo que he leído
Hablaba más arriba de cuestiones en las que aquí cuesta entrar, en relación con la gastronomía, como son las de clase, género, exclusión, pertenencia o ideología. Esta semana empecé Scoff: A History Of Food And Class in Britain, de Pen Vogler, que explora precisamente ese ámbito sin esos prejuicios que tanto me molestan.
Lo que he visto
Fuimos a ver El Sol del Futuro, de Nanni Moretti. No es una película perfecta, pero me interesa mucho ver cómo el autor explora sus obsesiones sin demasiada autocomplacencia, sin darse esa importancia que suele darse quien hace este tipo de ejercicios.
Me interesan las ideas sobre las que vuelve una y otra vez y me interesa ver cómo el autor va envejeciendo. Es el mismo director de Querido Diario, pero con arrugas. Y eso siempre está bien.
Lo que he escuchado
Rory Gallagher murió en 1995 con la edad que tengo yo ahora. No fue nunca un artista especialmente popular, aunque siempre tuvo un aura mítica entre músicos de rock y de blues.
En 1990 grabó Fresh Evidence, que acabaría siendo su último disco de estudio. Alguien, no recuerdo quien, me lo regaló por entonces. Fue la puerta a todo un mundo. Que un chaval de pueblo del norte de Irlanda tocara de esa manera me volaba -y lo sigue haciendo- la cabeza.
Me interesa mucho el metal como género musical: de dónde nace, cómo evoluciona y hacia dónde va.
Me parece especialmente interesante cómo en los últimos 20 años ha sido capaz de desbordar sus límites -occidentales, con base en la cultura europea- e ir más allá, explorando la relación con otras músicas y con otros imaginarios. Ya he hablado aquí de cómo Sepultura o Gojira exploran las músicas amazónica. Y hoy me centro en Cemican, que hacen lo mismo desde México, basándose en el imaginario prehispánico e integrando instrumentos tradicionales.
Hay quien ve estos géneros musicales como algo infantil, como baja cultura, cuando ese mismo prejuicio, esa misma distinción, me parece perversa y, por otro lado, muy significativa. Yo, creo que está claro, no lo veo así. No más que cualquier otro ejercicio de estilo alrededor de un imaginario de ficción, da igual si hablamos de cine de terror, de literatura fantástica o de series de zombies. Lo que hay detrás de ese desinterés o de esa prevención, ya lo he dicho alguna vez e insisto, es toda una serie de prejuicios, una cierta mirada por encima del hombro que huele bastante a cerrado.





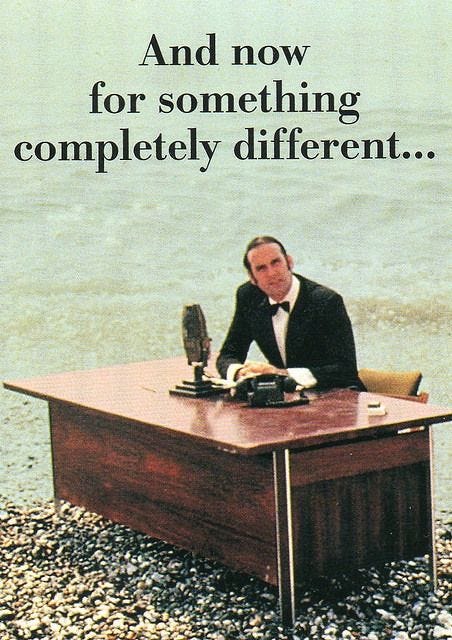
“ Me interesa la cocina que se desarrolla y cambia al ritmo al que cambia la sociedad en la que tiene lugar.” Una obsession compatida!